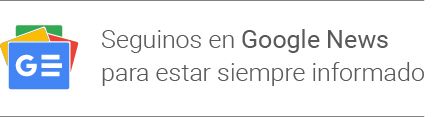Es una obviedad decir que las universidades nacionales no son gratuitas. Para 2025, la Subsecretaría de Políticas Universitarias informó que el presupuesto universitario ascenderá a 4 billones de pesos, es decir, más de 2.700 millones de dólares, convirtiéndose en la tercera inversión más alta del presupuesto nacional. Esta enorme suma se financia con el dinero de los impuestos, aportados por sectores ricos, medios y pobres. Sobre todo a través del IVA, pagado al comprar lo básico para la subsistencia.
¿En qué se gasta esa inmensa masa de dinero? ¿Se invierte de manera eficiente o, por el contrario, se dilapida en un sistema poco productivo y con falta de transparencia?
En Argentina hay 57 universidades nacionales. Hasta la década del '70, se habían creado 9 universidades nacionales con un criterio regional. Eran las de Córdoba (1622), Buenos Aires (1821), La Plata (1905), Litoral, (Santa Fé, 1919); Tucumán (1920); Cuyo, (Mendoza, 1939); Nordeste, (Corrientes, 1956); del Sur, (Bahía Blanca, 1956) y Rosario (1969).
A partir de allí, comenzó un proceso de crear al menos una universidad nacional por provincia y varias nuevas en la provincia de Buenos Aires, a saber: Lomas de Zamora (1972); Luján (1972); del Centro, en Tandil (1974); Mar del Plata (1975). Los últimos gobiernos peronistas, en sus versiones menemismo y kirchnerismo, crearon en la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Conurbano bonaerense, las siguientes universidades nacionales: U.N. de La Matanza (1989); U.N. de Quilmes (1989), U.N. de General Sarmiento (1992), U.N. de General San Martín (1994), U.N. de Tres de Febrero (1995), U.N. de Lanús (1995); U.N. del Noroeste de PBA, en Junín y Pergamino (2003); U.N. de Moreno (2009); U.N. de Avellaneda (2009); U.N. del Oeste, en San Antonio de Padua (2009); U.N. Arturo Jauretche (2009); U.N. de José C. Paz (2009); U.N. de las Artes (2014); U.N. de Hurlingham (2014); U.N. Scalabrini Ortiz, en San Isidro (2015); U.N. Guillermo Brown, en Burzaco (2015).
Además, antes de irse, Alberto Fernández en 2023 dejó creadas la U.N. de San Antonio de Areco; la U.N. del Delta, en Tigre; la U.N. de Pilar; la U.N. de Ezeiza y la U.N. Madres de Plaza de Mayo.
En esos años, como resultado de negociaciones con distintos gobernadores, el kirchnerismo creó en 2003 la U.N. de Chilecito en La Rioja. En esa provincia ya funcionaba la U.N. de La Rioja desde 1993. En San Luis, además de la U.N. de San Luis, creada en 1973, se sumaron la U.N. de Villa Mercedes en 2009 y la U.N. de Comechingones, en Merlo (2014).
Todo este conglomerado de universidades paga sueldos a casi 160 mil docentes, 56.438 no docentes y 4.351 directivos.
Un distorsionado concepto de “autonomía”, hace que cada universidad nacional disponga impartir las carreras que desee, aunque la misma se dicte en otra universidad nacional a pocos kilómetros o que no tenga ningún interés estratégico para el país.
Para citar sólo dos ejemplos, la carrera de “Antropología”, se da en la UBA, en la U.N. de La Plata, en la U.N. de San Martín y en la U.N. del Centro. “Imagen y Sonido” se da en la UBA, en Avellaneda, La Matanza, La Plata, San Martín y Tres de Febrero. Todas muy cercanas entre sí. Aquí surge la siguiente pregunta: siendo que son recursos de todos los argentinos, ¿no se debería coordinar, para no multiplicar profesores y estructuras?
La autonomía universitaria lograda en 1918 tenía un sentido profundo: libertad de cátedra, pluralidad de ideas, autonomía financiera y elección de sus propias autoridades. De ninguna manera se la puede invocar para provocar este caos y dislate de recursos.
En su informe sobre universidades nacionales, la Fundación Libertad concluyó:
“El sistema universitario argentino, financiado por el Sector Público Nacional y de ingreso irrestricto, presenta indicadores de bajo desempeño cuando se los contrasta con los obtenidos por otros países. A la vez, exhibe sustanciales diferencias entre las 57 universidades que lo componen, tanto en lo que concierne a sus presupuestos, a la relación entre ingresantes y graduados, a la cantidad de materias aprobadas por año y al número de alumnos por docente”.
En cuanto a la comparación en una dimensión internacional, cabe señalar que los recursos públicos destinados a educación universitaria en nuestro país equivalen el 1,04% del PIB. Este porcentaje se halla apenas por debajo de las economías que conforman el G20 (1,09%) y mayor al de algunas economías tales como Japón (0,66), Israel (0,85) o Irlanda (0,87), pero los resultados alcanzados son muy diferentes. La proporción de la población entre 25 y 34 años con terciario completo es del 19% para Argentina, frente a un promedio de los países de la OCDE del 48% y del 41% del G20. Con sus pares latinoamericanos también hay marcados contrastes, en Chile el ratio es del 41% y en Colombia del 35%.
Este panorama se vuelve aún más llamativo si se considera que Argentina posee más estudiantes por habitante que Brasil y Chile, pero menos graduados tanto en la relación por habitante como por ingresantes.
Concretamente, Argentina posee 20 egresados cada 100 ingresantes, mientras que en Brasil y Chile estas cifras son de 27 y 82 respectivamente”.
Ingles portada.jpg
Hay alumnos que pasan muchos años en las universidades argentinas. Sin embargo, no se les cobra nada. Imagen ilustrativa.
Para finalizar dejo algunos interrogantes que subyacen detrás de las consignas dogmáticas:
1. ¿Habrá alguna vez una planificación seria de carreras y regiones para optimizar la inversión de recursos?
2. ¿Es posible que en una carrera estratégica como medicina, el 30% de los estudiantes de la UBA sean extranjeros, pagados esforzadamente con los recursos de los ciudadanos argentinos?
3. ¿Se exigirá un cierto nivel académico para ingresar a la universidad, que sirva de estímulo para que los chicos tomen más en serio la educación media como en otros países, o dejaremos que muchos sólo se preocupen el último año de secundaria por el diseño de la campera de la promoción?
4. ¿Seguiremos tolerando estudiantes crónicos que rinden apenas una o dos materias por año o se les va a poner un límite?
5. ¿Van a rendir acabadas cuentas de sus gastos las instituciones universitarias, o muchas van a seguir siendo cajas oscuras como hasta ahora?
6. ¿Era necesario crear tantas universidades nacionales en el Gran Buenos Aires o sólo fue pago a intendentes amigos, que financiamos todos los argentinos? ¿Se deberían unificar estas universidades en una sola conducción institucional, aunque conserven las distintas sedes?
7. Tienen las provincias a través del presupuesto nacional pagar más de 30 millones de dólares anuales para financiar el hospital universitario que depende de la UBA o eso debería pagarlo CABA?
8. Los colegios secundarios que dependen de la UBA como el Nacional de Buenos Aires o el Carlos Pellegrini, que son tomados frecuentemente por sus estudiantes, no deberían ser transferidos a CABA o debemos seguir pagándolos todos los argentinos?
7. Por último, la más polémica y a título personal: quienes pagan un colegio privado en la secundaria, ¿no pueden contribuir mínimamente al sostenimiento de la universidad? ¿O la carga de financiarlas tiene que recaer sólo sobre el IVA y la inflación que pagan los más pobres?