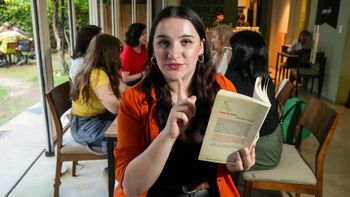Casi cuatro décadas después de su hallazgo, la capacocha del Aconcagua -el niño inca de unos seis años encontrado en 1985 a 5.300 metros de altura- vuelve a ocupar el centro del debate. Lo que comenzó como un descubrimiento excepcional terminó convertido en un territorio de disputas entre científicos y comunidades originarias, con la intervención de organismos estatales. Incluso los andinistas que dieron con el cuerpo y el fardo funerario dieron su opinión sobre qué debería hacerse con este hallazgo ancestral.
Actualmente, el desafío es resolver cuál será finalmente su destino, y cómo narrar una historia cargada de tensiones, errores e interpretaciones cruzadas.
El arqueólogo Horacio Chiavazza, especialista en patrimonio y uno de los referentes que más ha estudiado el caso, ayudó a reconstruir todo el derrotero de estos 40 años: desde el hallazgo y la bajada del niño hasta su permanencia en el Conicet, las controversias que se acumularon y la discusión actual sobre qué hacer con él.
Chiavazza aportó una mirada integral: tanto la recuperación de la dimensión ritual del sacrificio inca, como la comprensión de las implicancias culturales y espirituales de la capacocha y la necesidad de dejar atrás los tratamientos inadecuados que la ofrenda sufrió en su paso por instituciones de investigación.
Un hallazgo accidental en el Aconcagua que cambió la arqueología andina
El hallazgo de la capacocha realizado por un grupo de andinistas mendocinos en el Aconcagua, en 1985.
La historia comenzó el 8 de enero de 1985, cuando los hermanos Alberto y Franco Pizzolón, Juan Carlos y Fernando Pierobón y Gabriel Cabrera exploraban una ruta poco transitada de la pared sur del Aconcagua. En medio del ascenso observaron una pirca y un montículo que desentonaba con el paisaje rocoso. La visión de un cráneo humano les reveló que estaban frente a algo completamente distinto.
Sin alterar el sitio, continuaron su travesía y recién al descender informaron lo sucedido en Puente del Inca. Dos semanas después regresaron acompañados por arqueólogos para rescatar la ofrenda. En plena bajada, transportando al niño y los objetos que lo acompañaban, los sorprendió el terremoto del 26 de enero de ese año.
Desde entonces, la capacocha pasó a manos de distintos equipos y organismos, lo que derivó en tratamientos dispares y, según Chiavazza, decisiones que “hoy no se tomarían” por criterios científicos y patrimoniales mucho más estrictos.
Los errores de conservación que se cometieron con el niño del Aconcagua
La revisión que hace Chiavazza es crítica. Explica que apenas recuperado, el niño fue separado de su envoltura textil y de los objetos que formaban parte del contexto ritual. Esto no solo fragmentó el sentido de la ofrenda, sino que generó un problema patrimonial difícil de revertir.
Algunas de las ofrendas que poseía la capacocha que fue desmembrada: para la cosmovisión andina, no corresponde separar el fardo funerario ni sus pertenencias del cuerpo sacrificado, ya que es considerado como un todo.
También señaló que en las décadas siguientes se realizaron intervenciones que no respetaron la sacralidad del cuerpo: se lo estabilizó mediante técnicas invasivas, se lo manipuló sin un protocolo riguroso y, durante mucho tiempo, se lo consideró un “objeto de estudio” más que una entidad sagrada para los descendientes de los pueblos andinos.
Chiavazza evitó juzgar con dureza a los equipos iniciales: "Eran otros tiempos y otros criterios”, manifestó. Pero insistió en que hoy debe prevalecer un enfoque integral que combine ciencia, respeto cultural y perspectiva patrimonial.
El significado de la capacocha desde la cosmovisión andina
En la cosmovisión inca, la capacocha era uno de los rituales más relevantes del sistema ceremonial imperial. Se realizaba para honrar a las deidades, consolidar alianzas políticas y asegurar el equilibrio cósmico. Cuando un niño era elegido para el sacrificio, no se lo concebía como víctima, sino como un ser extraordinario destinado a convertirse en intermediario entre el mundo humano y el mundo de los dioses.
Chiavazza subraya que desde la mirada incaica no se trataba de un asesinato, ni siquiera de una muerte. Era una transmutación: el niño pasaba a un estado sagrado y continuaba cumpliendo una función protectora para su comunidad.
Por eso, para muchas comunidades originarias actuales, el niño del Aconcagua no es un “resto arqueológico”, sino un ser con agencia espiritual y una presencia viva.
Conflictos internos y disputas por el control
En los 40 años transcurridos desde su hallazgo, la capacocha atravesó un ciclo constante de tensiones: pedidos de repatriación, debates sobre su exhibición, reclamos de comunidades originarias, intentos de apropiación institucional y hasta disputas académicas sobre quién tenía autoridad para estudiarla.
La comunidad andina de Guaitamari en Uspallata, fueron quienes bregaron durante 40 años por la restitución del cuerpo del niño del Aconcagua
Para Chiavazza, este entramado refleja una problemática mayor: la falta de una política integrada de patrimonio en alta montaña y la ausencia de decisiones consensuadas a largo plazo. El resultado fue que la capacocha quedó atrapada entre intereses cruzados y sin un plan claro para su preservación.
Desde el inicio del conflicto, fueron las comunidades originarias las que impulsaron el reclamo para restituir el cuerpo del niño sacrificado al lugar en el que fue encontrado, en pleno Aconcagua.
En particular, el grupo Guaitamari, de la comunidad andina de Uspallata, se posicionó como uno de los más activos. Sus demandas comenzaron ya en los '90, con la reforma constitucional que reconoció los pueblos originarios y sus derechos. En 2018 enviaron una carta formal a la Dirección de Patrimonio para pedir la restitución. Luego, tras asumir el nuevo equipo en 2020, se abrió una mesa de diálogo con representantes de las comunidades, científicos, museólogos y las instituciones involucradas (gobierno, universidad, CCT), utilizando criterios de gobernanza y un diseño estratégico participativo.
Gracias a ese proceso de negociación, que duró más de dos años, se consensuó trasladar el cuerpo al Museo Moyano como paso intermedio, y proyectar su reubicación definitiva en una cámara de conservación junto al Aconcagua, respetando la cosmovisión origina.
Qué se estudió durante 4 décadas acerca del niño del Aconcagua
Según Chiavazza, se realizaron estudios en dos dimensiones: unos que están orientados directamente al cuerpo, y otros que corresponden al fardo ceremonial.
En el primer caso, los estudios fueron integrales. Se estudiaron aspectos vinculados con la muerte del niño, que permitieron establecer detalles sobre cómo fue la ofrenda, qué comió antes de esto y los pigmentos que se habían aplicado sobre su piel. Se realizaron, además, estudios químicos que permitieron determinar cuál era la dieta que había predominado en la vida de este niño.
Con su ADN, se pudo determinar que se trataba de una persona del norte de Perú o sur de Ecuador.
Respecto de los textiles, se estudió la dimensión de la composición, si eran de lana, o fibra vegetal. Qué diseños tenían, si respondían a motivos andinos. Así, se descubrió que su origen podría estar relacionado con la costa peruana.
Se detectaron elementos metálicos, como laminillas de oro, estatuillas de llama, también de plata, estatuillas antropomorfas masculinas y femeninas, ropa de las estatuillas. El niño tenía sandalias puestas, pero además, llevaba un par de sandalias de repuesto. Tenía una bolsita con porotos y hojas de coca.
Poseía, además, un tocado de plumas amarillas y rojas, que se determinó que pertenecían a la zona de la Amazonia.
La ofrenda llevaba un molusco de concha, que se encuentra en las costas de Ecuador, conocido como "mullu" que, para los pueblos originarios, tenía que ver con el alimento de los dioses.
Chiavazza explicó que las ofrendas de la capacocha estaban representando los cuatro elementos del Tahuantinsuyo, formados por el Chinchaysuyo (norte), el Antisuyo (este), el Contisuyo (oeste) y el Collasuyo (sur).
El futuro del niño del Aconcagua: ¿cuál es el destino más adecuado?
El arqueólogo sostiene que el lugar adecuado para la capacocha no es un laboratorio, porque la fase de estudios ya se cumplió. Insiste en que devolverla al mismo lugar en donde fue encontrada en 1985 y depositarla allí puede condenar al niño del Aconcagua a la desaparición: puede deteriorarse por cambios ambientales, perderse si el sitio donde fue depositada originalmente colapsa por deshielos, o ser víctima de un robo o intervenciones no autorizadas.
Este es el diseño de la sala de interpretación pensada para construirse en la zona de Horcones, y que simula visualmente el enterramiento original del niño del Aconcagua.
Por esto, la solución que se pensó es construir una sala de conservación en la zona de Horcones que tenga como significado un nuevo entierro -o reenterramiento-, no solo para el niño sino para la totalidad de la ofrenda.
Chiavazza recordó que el proyecto existe y ya está elaborado: se denomina "sala interpretativa" donde la capacocha podría estar protegida, contextualizada y tratada con el respeto ceremonial que requiere. Sería una solución que combina ciencia, espiritualidad y gestión patrimonial.
Reconstruir la historia del niño del Aconcagua para decidir el futuro
La discusión sobre el destino final del niño inca no puede tomarse sin reconstruir su historia completa. Para Chiavazza, es necesario revisar los errores, entender los conflictos que marcaron estas décadas y reconocer el valor ritual de la ofrenda. Sólo así se podrá resolver cómo honrar, proteger y comunicar lo que significa esta capacocha excepcional.
Cuatro décadas después del hallazgo, el niño del Aconcagua sigue generando preguntas. No sólo por su antigüedad o su estado de conservación, sino por lo que revela sobre nosotros: cómo tratamos nuestro patrimonio, cómo entendemos otras cosmovisiones y qué decisiones estamos dispuestos a tomar para reparar lo que se hizo mal.