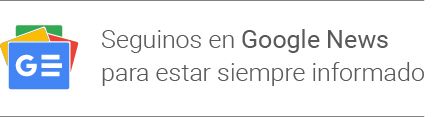Hace más de treinta años que mi padre no habla con mi madre. Ahora, botella de vino mediante, acabo de relatarle al viejo algo que ella me contó durante una sobremesa, empujada por alguna copa de más: cómo fue el día en que me fabricaron.
Era 1979. Mi padre y mi madre se habían ido a caminar por los cerros en busca de intimidad; no es fácil encontrar esos momentos cuando se es adolescente.
Se adentraron por el piedemonte de Godoy Cruz hasta llegar a un yuyal ralo. Mi vieja siempre me contó que en el instante en que empezaron a besarse con mi padre aparecieron dos colibríes, uno a cada lado, que no dejaron de revolotear durante todo aquel polvo del que provengo.
Ahí termina mi relato. Qué sé yo. Lleno mi copa otra vez y le pregunto a mi padre si lo que me contó mi vieja es verdad. Me mira en silencio, los ojos húmedos.
Una tarde de primavera
La comunicación entre él y mi madre está cortada, ya lo dije. Pero incluso por entre esas montañas de silencio se cuelan estos dos colibríes que pesan entre 3 y 5 gramos -lo que pesa media cucharadita de sal- y que estuvieron -o no- revoloteando alrededor de ellos en esa tarde de 1979.
Y no sé si mi padre se conmueve ante una fábula absurda que inventó mi madre para protegerme y darle importancia a una relación breve, ocasional. Tampoco sé si lo emociona un recuerdo genuino: haber hecho el amor a los 18 con una mujer hermosa, en el campo y con dos colibríes festejando el encuentro.
Pero entonces mi padre se sube a la versión de mi madre y la eleva, y le suma detalles. Sopla las brasas del relato. "Aquel día…".
Y así resulta que era una tarde del final de la primavera, y ellos tenían pantalones oxford e iban de la mano como caminaban antes los novios, y se metieron entre unos descampados y llegaron a un prado donde había un arroyito. Se besaron. Y de la nada aparecieron dos colibríes que trazaron círculos iridiscentes en torno a sus dos cuerpos que pronto serían tres, contando a este que ahora escribe.
Me pregunto si no es ahora mi padre el que está inventando ese recuerdo para protegerme, para hacerme sentir que nunca pensaron en abortar; para ahuyentar la sospecha de que sus vidas hubieran sido mejores -más cómodas, más exitosas, más felices- sin mí.
Desconozco si esta escena que escuché con parches y aportes individuales ocurrió realmente ¿Me estarán chamuyando estos dos?
Nunca sabemos si el otro nos miente. Pero esa distancia es la que funda todo lo demás: a veces alcanza con creerle al que tenemos enfrente para que se produzca la conexión. El amor empieza al otro lado de la duda.
Y no tengo pruebas, pero imagino que esa tarde transcurrió cerca del barrio El Ruiseñor, que está donde antes había solo piedemonte y donde luego transcurrirían mi infancia y adolescencia. Donde -a pesar del calor y la arena- venían muchos colibríes a mi patio para llevarse un poquito de agua que yo les ponía en un táper.
Tal vez por eso volví. Me costó recorrer medio mundo para que una vuelta, andando por esas calles, sintiera de golpe que aquellos árboles que crecen doblados por el clima seco me pertenecen, de la misma forma que yo les pertenezco.
Este paisaje me habita porque dos personas se encontraron una tarde, y sin embargo esas mismas personas -mis padres- hace décadas que no se hablan.
No importa. Algunos seres fundamentales de nuestra vida no dicen ni dirán una palabra. Algo quedó de aquella caminata. Quedo yo. El barrio. Y todavía, cada tanto, aquellos colibríes dando vueltas en una tarde de primavera.