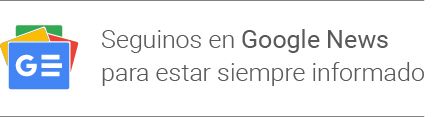alan pauls
Alan Pauls escritor, ensayista, docente, guionista argentino.
Foto: Revista Universitaria
No es un canon. A Alan Pauls no le convence la autoridad esclerosada que ejercen los cánones. Puntualiza que su nuevo libro está habitado por "los escritores que componen mi escritura y que la fueron alimentando, tejiendo, a lo largo de cincuenta años". Desde Borges y Saer, a Roland Barthes y Deleuze, por ejemplo. Tratados con pasión y compromiso personal.
Entre Mendoza y Berlín, así comienza el diálogo para el programa La Conversación de Radio Nihuil.
-Hola, Alan, buen día. ¿Cómo se ve este mundo tan convulsionado desde Alemania?
-¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estoy bastante cerca del centro de la convulsión.
-Por eso.
-Se ve con cierta inquietud, te diría. Me parece que, acá en Europa, no está bien la cosa y puede estar peor en cualquier momento.
-¿Hace cuánto que estás en Alemania?
-Seis años.
-En la entrevista que le hacés a César Aira, le preguntás qué lo decidió a irse a Buenos Aires y él te responde: "En Pringles me habría quedado sin interlocutores". ¿Cómo fue tu caso respecto de Alemania?
-Mis interlocutores, no, porque ellos, de hecho, siguen estando allá. Y los extraño mucho y me hacen mucha falta.
alan pauls
Foto: La Nación
-Si no fueron ellos, ¿qué fue?
-Me parece que me fui porque siempre había tenido la fantasía de pasar un tiempo afuera y nunca lo había hecho. Y estaba un poco cansado de la Argentina, de cierto clima, después de sesenta años de vivir en Buenos Aires, que es una ciudad que me encanta y que adoro.
-La adorás, pero te pesa.
-Quería cambiar un poco de aire y dejar de sentir esa prepotencia con la que se impone la realidad en la Argentina a la gente que vive ahí. Quería tomar un poco de distancia con el país y con la realidad en sí misma. Y Berlín era un buen lugar, por lo menos en ese momento, para hacerlo.
-¿Y cómo anduvo la cosa?
-Después me di cuenta de que también estaba equivocado. La realidad está en todas partes (risas).
-La realidad está en todas partes. Una genialidad. Ahora bien, venimos de entrevistar a varios escritores españoles. Todos están en su país. En cambio, un numeroso contingente de argentinos como Edgardo Scott, su mujer Ariana Harwicz, Laura Alcoba, Andrés Neuman, Patricio Pron, Ariel Magnus, etcétera, anda por Europa. ¿Qué pasa con esta diáspora de los nuestros?
-Es un clásico argentino, ¿no? Me parece que buena parte de los escritores argentinos siempre tuvieron en algún momento la necesidad o la obligación de rajar de la Argentina. Y eso va desde Sarmiento hasta toda la gente que estás mencionando vos ahora. Por supuesto que las circunstancias cambian y no son siempre de la misma naturaleza.
-¿En qué circunstancias te fuiste vos?
-Yo finalmente me vine a Europa de una manera bastante privilegiada porque no me sacó corriendo nadie. Y además no tenía problemas de papeles porque mi padre era alemán y tengo un pasaporte alemán, etcétera. Pero, sí, hay momentos en que la Argentina se pone difícil.
-¿Difícil cómo?
-Difícil en el sentido de medio irrespirable. Y creo que no está mal alejarse un poco, si uno puede, aunque más no sea para extrañarla.
-Vos decís que, de alguna manera, te asfixiaba el aire que se respira en el país. ¿Se entiende mejor, se ve con más nitidez la Argentina, estando lejos?
-No. Me parece que la podés entender sin estar en esa especie de estado de urgencia, dramático, hiperintenso, exigido, que es el estado en el que te pone la Argentina sistemáticamente.
-¿No se puede atenuar la situación?
-Con la Argentina no podés tener una relación justa, no podés decidir vos qué grado de relación, qué grado de implicación. Uno no puede decidir eso. En la Argentina se te impone. Y en esa manera de imponerse hay una violencia que se ejerce sobre las personas que viven ahí. Eso es de lo que uno trata de rajar cuando raja.
-Y una vez que rajaste, ¿qué?
-Yo no creo entender ahora mejor a la Argentina de lo que la entendía hace seis años cuando viví ahí. Pero, por lo menos, puedo pensarla o mirarla, incluso sufrir por ella, sin estar quemándome todos los días. Lo cual ya es un alivio y eso me parece que es una manera de poder pensarla mejor.
-Estar quemándose todos los días. Ese es el punto.
-O sea, es muy difícil pensar algo y es muy difícil tomar buenas decisiones cuando uno está en el corazón del incendio. Y en la Argentina, de algún modo, siempre estás en el corazón de algún tipo de incendio.
-Tu nuevo libro se llama Alguien que canta en la habitación de al lado. Más allá de la inspiración que te brindó Virginia Woolf, es hermoso el título. Es poético, motiva la imaginación. No sé si fue fruto de la reflexión o se te apareció y ahí lo dejaste.
-No, no, no. Claro que lo pensé. Yo no pongo nada sin pensar, no hago cosas así espontáneas (ríe). Es mi método.
alan pauls
Fundación Konex
-Es bueno aclararlo.
-Me gusta mucho Virginia Woolf, lo mismo que el texto en el que ella usa esa expresión. Es una carta que le escribe a un colega más joven, Stephen Spender, un poeta muy importante de Inglaterra. Allí le cuenta porqué le cuesta mucho escribir sobre sus contemporáneos.
-¿Qué le pasaba con esa situación?
-Para explicar esa dificultad, usa esa expresión. Dice: para mí, mis contemporáneos son como personas que cantan en la habitación de al lado. Todo el tiempo tengo la impresión de que cantan medio lo mismo que canto yo, pero no me doy cuenta muy bien si cantan mejor o peor, porque están en la habitación de al lado y no acá.
-Una figura redonda.
-Me pareció que esa expresión era muy adecuada para describir un poco la familia de escritores y escritoras sobre las cuales yo escribo en el libro. Los ensayos tratan de autores muy distintos, de épocas muy diversas, que escriben en lenguas muy distintas, pero que, para mí, y sobre todo para mi trabajo, para mi propia literatura, los considero totalmente mis contemporáneos, aun cuando algunos de ellos hayan muerto hace ciento treinta años.
-¿Por qué elegiste a cada uno de estos escritores? Digamos, ¿podríamos considerar que este libro es el canon de Alan Pauls? Es una pregunta impertinente porque a vos no te gustan los cánones.
-No me gustan los cánones en la medida en que un canon se presenta como una selección universal, objetiva, indiscutible y que no está formulada por nadie y que no está formulada desde ninguna posición en particular.
-Desde el Olimpo.
-En cambio, me gustan, en todo caso, las apuestas a escritores o a poéticas o a literaturas que se atreven a decir esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo propongo, a esto apuesto yo. Y por supuesto, eso es un objeto perfectamente discutible.
-¿Entonces, cómo consideramos el listado que conforma Alguien que canta en la habitación de al lado?
-No diría que es mi canon. Diría que son los escritores que de alguna manera me componen; que componen mi escritura y que la fueron alimentando, tejiendo, a lo largo de, no sé, cuarenta, cincuenta años. Entonces, digamos, en el libro no hay absolutamente ninguna página escrita sobre alguien que no me interese.
-Estrictamente personal.
-No hay ningún texto escrito para atacar a alguien o para rebatir a alguien o para demoler a alguien, que es un género que yo practiqué durante mucho tiempo con mucho fervor.
alan pauls
El escritor argentino Alan Pauls.
-¿En qué derivó ese fervor menguado?
-Aquí lo que quería era un poco escribir sobre la materia prima que me formó, que me forma todavía; incluso porque muchos de ellos son los escritores que leo y releo todo el tiempo.
-Si se trata de aquellos que te formaron, obviamente son escritores que vos amás. ¿Tenés a algún escritor en la cabeza que hayás odiado mucho y que todavía te revuelva el estómago? Alguno que te haga decir, al evocarlo, ¡hijo de su madre!
-No... no... Nunca perdí el tiempo odiando en el mundo de la literatura, porque me parece que hay tanto genial para leer.
-¿Y algún acceso pasajero?
-Por ahí, sí, tuve odios puntuales, coyunturales, con escritores que escribieron cosas que, en algún momento, me hicieron reaccionar en la época en la que yo estaba muy metido en la batalla diaria de la literatura.
-¿Por ejemplo?
-Estoy pensando, pongamos, en los años 80, en los años 90. Me acuerdo mucho de haber escrito un texto muy agresivo, muy crítico, contra Tomás Eloy Martínez en algún momento, porque respondía, a su vez, a un texto que él había escrito sobre o contra Juan José Saer, que para mí era, y es, uno de mis grandes escritores argentinos.
-Todos nombres muy meritorios, estos.
-Me acuerdo, entonces, de haber participado de ese tipo de escaramuzas, pero no porque yo odiara lo que escribía Tomás Eloy. De hecho, hay muchos libros de él que me gustan mucho. Lo que pasa es que en ese momento la posición que Tomás ocupaba en la discusión literaria pública yo no la soportaba y me parecía que había que atacarla. Y eso hice cuando escribí ese texto.
-Bien. Lo dejamos, nomás, en el rango de escaramuza.
-Pero, la verdad, respecto de los escritores, más bien prefiero pasarlos por alto o esquivarlos porque no me parecen interesantes. En fin, no me inspira odio la literatura, ni siquiera la mala literatura.
-Sobre el final de tu libro hacés un encendido elogio de la digresión. ¿Podríamos tomar el Santa Evita de Tomás como una digresión en torno a Eva Perón?
-No lo sé muy bien, la verdad. Es que no es así como yo pienso la cuestión de la digresión en el ensayo que está en el libro.
-Contame, entonces.
-Me parece que la digresión que a mí me gusta es la capacidad que tiene la literatura de irse por las ramas, de distraerse.
-De agarrar los caminos laterales.
-Claro, de perderse en colectoras que medio no llevan a ninguna parte. Eso es lo que a mí me gusta de la digresión. Y creo que la digresión, así como fuerza, es algo que pertenece, desde el origen, a la tradición de la novela occidental. Uno podría pensar que el Quijote es un largo encadenamiento de digresiones, de idas por las ramas.
-¿Y por qué te subyuga la fuerza de la digresión?
-Me gusta mucho, sobre todo, por oposición a cierto manual de instrucciones literario que les dice y que sobre todo recomienda a los escritores cachorros que empiezan a escribir, que siempre tienen que tener claro hacia dónde van, que todo relato es una flecha dirigida de manera lineal hacia un objetivo, que siempre hay un conflicto y después la resolución de ese conflicto.
-Manual de instrucciones.
-Toda esa teoría sobre cómo hay que contar una historia está muy armada sobre la represión de la distracción, la represión del desvío, del extravío. Y a mí siempre me pareció que si la novela tenía algo genial era justamente esa posibilidad infinita de irse por las ramas.
-Tu libro empieza con el capítulo "Leer" y termina con "Lenguaje". Son como la trapa y contratapa. En la primera línea decís: "Leer, como se dice, es una práctica solitaria". ¿Qué transforma a una persona en lector? ¿Cómo se gesta un lector?
-No lo sé. Es una muy buena pregunta. Supongo que para mí hay una experiencia muy importante, que es quién te lee a vos cuando sos chico y no podés leer. En mi caso, está presente en el modo en que yo me formo como lector o, por lo menos, en que empiezo a interesarme por los libros y por la actividad de leer.
-Pero es clave esa mediación.
-Uno lee y empieza a leer un poco en función de quién te leyó. Quién te leyó en muchos sentidos, no solo quién te lee los cuentos cuando te vas a dormir, sino también quién te lee como persona para decidir qué cuento te van a leer a vos cuando te vas a dormir. En esa decisión hay todo un proyecto casi pedagógico contenido.
-Proyecto pedagógico. Nunca mejor dicho.
-Creo que ese es el primer momento de lavado de cerebro importante que hay para el lector infantil. Y después hay una cierta necesidad, primero, de interponer algo entre el mundo y uno. El libro funciona un poco como una mediación. Eso explica, por ejemplo, que muchos niños tímidos o temerosos o cobardes o frágiles sean más naturalmente lectores que por ahí niños intrépidos que se tiran de cabeza al mundo.
-Sí, son dos carriles.
-Y también creo que cualquier lector recalcitrante sabe que, apenas leés y apenas te das cuenta del acontecimiento extraordinario que implica leer en términos de imaginación, en términos de proyección, en términos de conocimiento, de curiosidad, de intriga, etcétera, es muy difícil encontrar algo que compita con eso.
-Exacto. No hay vuelta atrás.
-Desde el momento en que uno empieza a leer y empieza a leer con cierta pasión, uno se da cuenta, no de que el libro va a reemplazar al mundo, sino de que el libro es medio como una especie de mundo paralelo que, sin embargo, tiene muchos contactos y está en una relación de tráfico permanente con el mundo real, material.
alan pauls
El escritor argentino, Alan Pauls.
Foto: Fundación Mar Adentro
-Se alinean los planetas a partir de lo que estamos hablando. En este momento, en España, hay un revuelo formidable porque una influencer, María Pombo, lanzó una firme diatriba en contra de la lectura.
-Sí.
-Dijo ella en TikTok: "No sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo". Estaría ejerciendo esa especie de puritanismo antilectura del cual hablas vos también. ¿Cómo se le responde a María Pombo?
-Yo no sé si vale la pena realmente responderle a María Pombo. A mí no se me ocurriría responderle a un influencer nada, francamente, porque me parece que es tirar más carne a ese asador inmundo que son las redes sociales. Ahí no hay absolutamente ninguna posibilidad de éxito de ningún tipo.
-¿Qué hacemos, pues?
-Más bien hay que llevar la discusión a otro plano. Me parece que María Pombo tiene todo el derecho del mundo de pensar lo que quiera y me parece muy bien que no lea si no tiene ganas de leer. En todo caso ella pone el dedo sobre una pequeña llaga que es, quizá, como cierto aire un poco aristocratizante que a veces tiene la gente muy leída o muy cultivada; algo así como ¡ah, qué distinguido que soy, cuántos libros que leí!, lo cual sí puede ser molesto, irritante, etcétera.
-Gente que tiene la nariz parada...
-Pero la gente tiene modos tan diferentes de leer y tan distintos de acercarse y de relacionarse con los libros, que no implica necesariamente una discriminación hacia los no lectores. Yo, la verdad, la única actitud que tengo con las personas que no leen es una cierta pena en el sentido de ¡uy, lo que se pierde!
-Sí, es al revés el sentimiento. No de bronca, sino de pena.
-No creo ser mejor porque me guste mucho leer, pero, a partir del placer que yo tengo cuando leo y del placer que veo que en general la gente que lee siente cuando lee, digo qué experiencia genial te estás perdiendo y que podrías realizar con cualquier tipo de literatura que quieras leer, no necesariamente con Shakespeare o con Cervantes o con Dante, sino también con una novela policial o una novela de aventuras o una novela de Corín Tellado.
-¡También Corín Tellado! Bien.
-No tengo ahí escrúpulos.
-Cuando hablaste del asador inmundo que significa las redes sociales, te pusiste en una onda tipo Rodrigo Fresán según comentás en tu libro. Si me permitís, voy a hacer toda una cita tuya cuando describís "esa nueva forma de degradación cultural que es la cultura de la pantalla".
-Dale.
-Se trata de "la telefonía celular, el ebook, la concisión neoanalfabeta de Twitter, la maledicencia cobarde de la mundanidad blogger, la amnesia como condición sine qua non de la existencia on line, el furor de la figuración literaria, la inflación vulgar del ser (del ser escritor, básicamente), en un contexto de hipervisibilidad e hiperpersonalismo en el que hacer ya no significa nada, a menos que esté hecho de ciento cincuenta caracteres". ¡Estás describiendo el malestar de la cultura contemporánea!
-Sí. En realidad, lo que estoy haciendo ahí es describir el mundo que despierta en el narrador de ese libro de Rodrigo esa especie de malestar o de sensación de incomodidad. Yo coincido en muchos de esos términos. Por ahí sería menos enfático, un poco en el sentido en el que digo, bueno, que María Pombo piense lo que quiera, está en su derecho.
-Aflojemos un cacho, claro.
-En todo caso, lo que Rodrigo ponía muy en evidencia en esa novela y lo que simplemente comento yo cuando hablo así, es que estamos asistiendo efectivamente a una especie de mutación de civilización que no deja, por supuesto, bien parados a los escritores.
-¿De qué manera?
-No los deja bien parados en el sentido en que, por un lado, los considera cada vez más prescindibles y, por otro lado, considera que la escritura o cualquier trabajo más o menos paciente e insistente con el lenguaje pronto va a dejar de tener, por lo menos, un valor público importante.
-Estamos jodidos, entonces.
-No quiero decir con esto que la literatura vaya a terminar ni que los escritores dejen de escribir, pero sí me parece que estamos ya totalmente hasta el cuello en un tipo de cultura, un tipo de civilización, que efectivamente no necesita de nosotros para nada.
-¿Y qué podemos esperar de todo esto?
-Es algo un poco inquietante, porque, por ejemplo, yo publiqué quince libros en mi vida, me fue bien con algunos, me fue menos bien con otros, recibí buenas críticas, malas críticas, más comentarios, menos comentarios, pero nunca tuve demasiada duda con respecto a que lo que hacía iba a tener como un cierto lugar en el mundo; por lo menos en el mundo de la literatura, aun siendo este el lugar donde te agarran los que te quieren pegar.
-Las reglas del juego, por otra parte.
-Ahora, me parece que estamos entrando en un mundo en el que ya ni siquiera les importa para pegar y ese es el momento del vértigo. Hablo de escritores como también puedo hablar de traductores, de periodistas, etcétera.
-Está clarísimo. Prácticamente todos los escritores con los que hemos hablado últimamente, incluyendo a Rosa Montero, están en contra de la inteligencia artificial, la vituperan y todo eso. Pues bien, en tu artículo sobre Fresán clavás una pregunta sencilla, pero genial, que lo resume todo: "¿Cómo repudiar el presente sin ser un viejo choto?".
-Mirá, yo no milito contra la inteligencia artificial, aunque me doy cuenta de que efectivamente es una de las fuerzas que lidera esta especie de mutación de civilización que seguro me va a dejar afuera a mí y a mucha otra gente y prácticas y artes y culturas, etcétera. Pero, por ejemplo, yo acá coordino grupos de escritura y empecé a ver, últimamente, que talleristas empezaban a escribir con la inteligencia artificial.
-No hay manera de que eso no ocurra.
-Por supuesto, no lo confesaban. Pero saltó, leyendo los textos y discutiéndolos en el grupo, que alguien había escrito un capítulo de una novela con inteligencia artificial.
-¿Cómo reaccionaste?
-Me di cuenta de que eso era medio como inevitable, en el sentido de que no lo iba a poder prohibir. Entonces, la decisión que tomé fue: bueno, se puede trabajar con la inteligencia artificial, pero quien lo haga tiene que decirlo y tiene que compartir grupalmente qué es lo que hizo y cómo lo hizo. O sea, cómo trabajó con la inteligencia artificial.
-Muy oportuna salida.
-Me parece que esa es una manera de pensar la inteligencia artificial en relación con la escritura como una especie de herramienta técnica, como una tecnología, como una materia prima, como un instrumento. Y ahí dije, ¿por qué no?
-Le encontraste la vuelta.
-Dije por qué no en el sentido de que, no sé, William Burroughs, que es un escritor del siglo XX, escribía con un método llamado cut-up y fold-in, que consistía en que el tipo agarraba textos que ya existían, revistas, diarios, otros libros, catálogos de arte, catálogos de supermercados, lo que fuera, recortaba páginas de esos textos, las doblaba, las pegaba y después reproducía lo que salía de esa página como si fuera un texto de él.
-¿A qué altura de su trayectoria?
-Burroughs ya tenía, en los años 50 del siglo XX, una especie de concepto de lo que era escribir que resultaba muy, muy provocador para la gente que escribía literatura normal en ese momento. Y muchos le dijeron a Burroughs: no, che, escribir es escribir algo original; algo original que salga de tu cabeza. Burroughs ya pensaba la literatura de otra manera. Ahora, vos leés a Burroughs hoy y es literatura total y es literatura genial
-Como para desmontar prejuicios.
-Quiero decir, ¿por qué no pensar que puede haber cosas que se están produciendo hoy con la herramienta de la inteligencia artificial como parte de ese trabajo con la literatura que pueden ser buenísimos libros? En ese sentido, me parece que hay que evitar un poco la "viejochotez".
-Es adonde queríamos llegar.
-Porque hay también un gesto muy común que es rechazar todo lo que no entendés simplemente porque no lo entendés. Y no lo entendés por una sola razón, que es que ¡ya sos viejo y que perdiste ese tren, perdiste ese vagón!
-Aparte, es así, y no hay vuelta de hoja.
-Entonces, yo prefiero, para demorar lo más posible el momento en que me declaren viejo choto; prefiero tratar de entender lo poco que pueda entender de todo eso que pasa y ver de qué me puede servir a mí y a la gente con la que yo converso de literatura y de otras cosas, para seguir haciendo lo que queremos hacer.
-Una pregunta básica que solemos hacer periodistas. Con la mano en el corazón y pensando en la posteridad, ¿cuál es el mejor libro de Alan Pauls? De todas tus publicaciones, ¿cuál se debería llevar alguien a una la isla desierta?
-No. Es una pregunta imposible de contestar. Yo siempre digo el último. Pero bueno, el último es un libro de ensayos que es este, que a mí me encanta. Es un libro que me gustó mucho hacer, compilar, editar, etcétera, y me parece que quedó muy bien.
-¿Y de las ficciones?
-De las novelas, me gusta mucho La mitad fantasma, que es la última novela que publiqué, pero seguramente la que más me gusta es la que voy a publicar el año que viene.
-Planteamos este tema porque al preguntarle a la inteligencia artificial cuál es el mejor libro de Alan Pauls, dos de ellas al hilo contestaron lo mismo: que tu obra cumbre es El pasado (2003), ganadora del Premio Herralde, "una exploración magistral de la obsesión amorosa, la memoria y el tiempo".
-Claro... Bueno... Muy bien... Me parece muy bien. Que la inteligencia artificial, como María Pombo, piense lo que quiera (risas). Mientras piense...
-Hay miles de lectores distintos, pero los que tienen un carácter iluminador, creativo, con la lectura; los que leen y, con ello, generan otra obra, como Borges o como vos, autor de El factor Borges, son muy pocos. ¿Cómo es esa experiencia tuya?
-A mí siempre me gustaron los ensayos, leerlos y escribirlos. Y creo que me gustan los ensayos literarios de escritores que escriben sobre escritores porque ese es el género en el que un lector muy agudo, muy perspicaz, pone por escrito lo que lee en los libros de otros.
-De eso se trata, justamente.
-Cuando vos nombrás a Borges, yo también diría, por ejemplo, que Borges es un escritor que me enseñó a leer, que nos enseñó a leer a todos los escritores argentinos, incluso, o sobre todo, a los que odiaban a Borges. Podríamos, a su vez, pensar en todos los ensayistas, como Roland Barthes, que es un ensayista francés y uno de mis escritores favoritos.
Roland Barthes
Roland Barthes fue un crítico, teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés.
-Le dedicás un generoso capítulo. ¿Qué tiene de especial para vos Barthes?
-Para mí es un maestro en el arte de la lectura. Yo no podría leer como leo sin ellos. Y no solo libros, sino cualquier cosa. Poder leer caras de personas, leer situaciones, leer películas, leer discursos políticos, etcétera.
-Este es el gran tributo de tu libro, como dijiste antes.
-Para mí, en general, los grandes escritores que a mí me gustan son, no solo grandes inventores de mundos de ficción o grandes elaboradores de ideas, sino, básicamente, son lectores extraordinarios. Es el caso de Gilles Deleuze, un filósofo sobre el cual también escribo en el libro de ensayos. Es muy difícil que haya un escritor que no sepa realmente leer en ese sentido, en el sentido radical de la palabra.
-Lleva a pensar si lo que realmente iluminaba a Borges era el hecho de que se divertía muchísimo. Gozaba como un niño leyendo y haciendo travesuras. Vos contás, por ejemplo, que cuando Bioy y Borges se encerraban en una habitación para escribir, Silvina Ocampo, que los escuchaba detrás la puerta, se preguntaba: “¿De qué se reirán éstos?”.
-Borges tenía esa esa pedagogía completamente hedonista a la hora de decir qué actitud había que tener con los libros y eso. Era algo que él decía haber heredado de su padre.
-¿Cuál era esa herencia?
-El padre le había dicho: "Si no te gusta un libro, dejalo por la mitad. No tengás una relación forzada u obligatoria o moralmente fundada con la lectura”. Y Borges siempre reprodujo un poco ese modelo.
-Sí, es parte del ser borgiano.
-Borges, efectivamente, tenía una relación de pasión absoluta con los objetos literarios sobre los cuales escribía. Por lo tanto, me parece que la pasión es el elemento contagioso de la lectura.
-¿Y qué hay con tu pasión?
-Las cosas que yo escribo sobre otros escritores pueden ser más o menos compartidas. Pero hay algo que aparece mucho en el modo en que yo escribo sobre otros escritores: es la relación de deseo fuerte que yo tengo con ellos.
-¿Cómo definirías esa relación?
-No es una relación de imparcialidad o de objetividad o de distancia. Estoy muy involucrado en los ensayos que escribo sobre otros escritores y mucho más en éstos, que tratan de aquellos que tienen una importancia fundamental para mí. Reitero, la lectura tiene que ser apasionada.
-Ok, pero no todos tienen el don de llevar de la mano a alguien por los laberintos secretos de un libro, como es tu caso. Por ejemplo, en la entrevista que hacés con Laura Ramos sobre su libro Las señoritas, parten de las maestras de Sarmiento y van derivando hacia Mujercitas y la familia Alcott. ¡Es como si hubiera ahí una nueva novela!
-Sí, porque el libro de Laura me gusta mucho, me gusta mucho cómo piensa ella y cómo encara esos objetos extraños sobre los cuales escribe. Y cuando lo leo, para mí es meterme en una especie de viaje. O sea, leer un libro es viajar. Es viajar en el sentido casi droga de la palabra, ¿no?
-Un viaje de aquellos.
-Es un “trip” total. Y si uno puede, cuando escribe sobre otro, reproducir de algún modo el vértigo, la aventura, la zozobra, la incertidumbre, la pasión, la euforia que genera ese viaje, eso va a pasar a un tercero, que es el lector del ensayo; y probablemente el tercero diga: "Che, si este libro de Laura Ramos produjo esta especie de entusiasmo en este tipo, algo debe tener”.
-Misión cumplida, pues. Para eso se escriben estos textos, ¿no?
-Muchas veces la crítica literaria, que es una práctica casi inexistente ya, funciona simplemente por eso. Porque comunica una especie de entusiasmo, que es lo más convincente que puede producir una crítica.
-Son, en ese sentido, para festejar tus ocurrencias. Por ejemplo, cuando las maestras norteamericanas que trae Sarmiento pisan el puerto de Buenos Aires vos decís que parecen “un puñado de Mary Poppins que no saben dónde se han metido”. O que Una excursión a los indios ranqueles de Mansilla es una especie de Las 1001 noches criolla.
-Porque escribir básicamente es conectar y leer es un gran arte de la conexión, de la asociación, de la resonancia. O sea, una de las cosas geniales de leer es que vos podés conectar cualquier cosa que leés, venga de la época que venga, venga de la lengua que venga, con cualquier otra cosa que se te ocurra y que venga de otras lenguas o de otras épocas.
-¿Qué pasa ahí?
-Cuando uno lee y asocia esas dos cosas, lo que uno hace es, justamente, traer al presente cosas del pasado y conectar zonas de la cultura o de la historia de un país, etcétera, que por ahí no están naturalmente destinadas a ser conectadas.
-Ahí está el malabar, la gambeta.
-Quizás en esa conexión aparezca una chispa que haga surgir un sentido nuevo o una manera nueva de leer a un escritor que murió hace ciento cincuenta años y que ya nadie lee. De repente alguien dice: "Ah, che, Sarmiento, por ahí, tiene algo que decir sobre la Argentina 2025”. Y eso es un fenómeno totalmente milagroso y genial de la lectura.
-Perfecto. Para cerrar, Alan, ya que tu mejor libro siempre va a ser el próximo, lo esperaremos. ¿De qué se trata?
-Es una novela, una especie de comedia negra. Una guerra entre biógrafos.
-¿Biógrafos! Mirá que está lleno de biógrafos tu libro actual.
-Sí, sí, sí.
-Y vos mismo sos aquí un minibiógrafo, ¿o no?
-Sí, soy un biógrafo frustrado, problemático. Así que en la novela pongo todos mis problemas con la biografía.