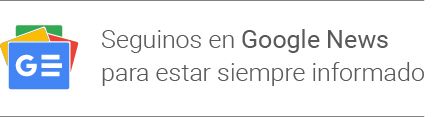“Si tú tienes la mirada del niño, esa segunda visión, esa mirada inocente, empiezas a ver cosas en las sombras, en las formas”, nos dice. Ellos, maestros también a su modo, nos invitan a regenerar la capacidad de percepción atrofiada.
Premio Planeta y único autor español contemporáneo que ha logrado situar sus novelas en el top ten de los libros más vendidos en los Estados Unidos, como él subraya en su página web, fue declarado Hijo Predilecto de Teruel, su pueblo natal, cuya biblioteca estatal, por si esto fuera poco, lleva su nombre.
Desde Madrid, Javier dialoga, por segunda vez, con el programa La Conversación de Radio Nihuil.
javier sierra5
Javier Sierra, con El plan maestro.
Foto: gentileza Zenda.
-Hola, Javier.
-¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de charlar con vosotros.
-Celebramos, de entrada, tu imaginación para encontrar temas realmente apasionantes. Tu público debe estar agradecido.
-Yo creo que la clave está en la mirada y en fijarse en temas que tienen interés universal. En mi caso es sencillo. Yo me fascino por todo lo que desconocemos, por el misterio. Y eso está muy conectado con las zonas de frontera.
-¿Qué tipo de fronteras?
-La frontera entre la vida y la muerte, o entre la muerte y el más allá, han sido siempre muy fecundas en la literatura; siguen siendo preocupaciones de todos los seres humanos. Y utilizamos la literatura porque no podemos usar la ciencia para explorar muchas de esas cosas. O usas la imaginación o te quedas a oscuras.
-Vos ganaste el Premio Planeta en 2017 por El fuego invisible. Tu casa editorial te califica como "el maestro del misterio". ¿Sos el maestro del misterio o, mejor dicho, el maestro del más allá?
-(Ríe) Bueno, Planeta a veces encuentra dificultades para clasificarme porque el tipo de temas que yo trato, curiosamente, tiene más que ver con los orígenes de la literatura que con lo que ha pasado en estos últimos siglos con la literatura.
-¿Cómo es eso?
-Me explico. El primer texto de la humanidad, la primera novela de la humanidad, fue La Epopeya de Gilgamesh. Es un texto de 5.000 años de antigüedad que se escribe en la antigua Sumeria. Y cuenta la historia de un rey que lo tiene todo. Pero un día se da cuenta de que se va a morir como el más pobre e insignificante de sus súbditos.
-Qué problema para un rey.
-Así que emprende un viaje al Edén, donde viven los dioses, para arrancarles el secreto de la vida eterna y él convertirse en Dios. Esa es la primera novela de la historia. Y es la primera novela porque trata de resolver el gran misterio de porqué nos tenemos que morir. Por lo que se recurre a esa literatura y se inventa una manera de contar.
-¿Qué sucede a partir de ahí?
-Que después nos olvidamos, en los siglos siguientes, en los milenios siguientes, que la literatura tenía ese propósito trascendental y nos quedamos sólo con el entretenimiento. Y mis novelas son entretenidas, obviamente, porque tienen que serlo, pero buscan ese propósito trascendental.
-Como es, específicamente, esta trama que estamos desmenuzando ahora.
-La novela del Premio Planeta que tú mencionaste tenía como vocación resolver la pregunta: ¿de dónde vienen las ideas? Eso que llamamos inspiración, chispa, ¿de dónde viene?
-¡Menuda pregunta!
-Una pregunta que la ciencia tampoco sabe muy bien responder. Y El plan maestro, que es mi nueva novela, trata de resolver otra pregunta clave: ¿para qué inventó el ser humano el arte?
-Es otra hermosísima pregunta. ¿Para qué, Javier?
-Te daré un spoiler pequeñito. No lo hizo para decorar. No fue por motivos decorativos. Los motivos eran mucho más trascendentes.
javier sierra
¿Para qué el ser humano inventó el arte?. Pregunta y responde Javier.
Foto: Instagram Javier Sierra
-Volviendo a la pregunta inicial respecto de dónde vienen las ideas, y teniendo en cuenta que escribir es tu modus vivendi, ¿eso depende de la inspiración o del esfuerzo, del trabajo diario, básicamente?
-En mi caso, como yo tuve formación periodística y durante muchos años estuve contando microhistorias en mis artículos, en mis reportajes, en mis notas, mucha inspiración viene de la observación, del mundo real, de lo que hay. Y por eso mis novelas están llenas de referentes a lugares y a personajes que existen. Por ejemplo, en esta última novela menciono a Manuel Mujica Lainez.
-¡Sí! Fue muy gratificante encontrarse con Manucho allá por la página 184.
-Claro, el autor de Misteriosa Buenos Aires. Su última novelita, lo último que él escribió en 1984, poco antes de fallecer, fue Un novelista en el Museo del Prado.
-Nada menos. Territorio central de tu historia.
-Él se imaginaba que, cuando cerraban el Museo del Prado, los personajes de los cuadros, como las meninas o las majas de Goya, o cualquiera de los personajes de las obras importantes que están allí, abandonaban los marcos de los lienzos y se encontraban en los pasillos para chismorrear.
-Encantadora anécdota.
-A mí aquello me resultó muy divertido. Pero me impactó porque había leído poco antes algunos tratados de antropología sobre el arte de las cuevas prehistóricas en Europa, hace 60.000 años. Algunas de ellas fueron concebidas como una especie de puerta o de umbral entre mundos.
-¿De qué manera?
-Ellos creían que esos bisontes que estaban pintados en la pared, en algún punto, podían saltar al más acá y caminar por las cuevas. Era lo mismo de Mujica Lainez, pero 60.000 años antes. Y comparar esas dos historias me hizo plantearme ¿por qué? Es decir, ¿por qué esta creencia tan arraigada que de repente surge en los albores del arte y reemerge en el siglo XX con un escritor en Buenos Aires? Pues ahí salta la chispa y me obliga a escribir.
-Hablando de escribir, vos lo hacés en primera persona. Aparte, dialogás con vos mismo, con tu anterior libro, El maestro del Prado. Y en esta nueva novela hablás de "mi vieja obsesión por comprender el sentido profundo del arte". ¿En qué momento te atrapó esta vieja obsesión?
-Esas viejas obsesiones, que todos las tenemos, surgen en la infancia, en alguna experiencia o en algún momento que se te ha quedado incrustado, consciente o inconscientemente, en tu memoria.
-¿Cómo ocurrió, en concreto?
-En mi caso, yo nací en una ciudad muy pequeña de España, en Teruel, que es la capital de provincias más pequeña del país. Tiene, para que te hagas una idea, 30.000 habitantes, que es menos que cualquier barrio de Buenos Aires.
-¿Cómo es su ambiente?
-En esa ciudad hay murallas medievales, hay torres de la época de los musulmanes, hay techos pintados con imágenes medievales de caballeros y dragones. En fin, es un lugar muy rico, de rincones interesantes. ¿Qué ocurre? Que mis mayores, mis padres, mis abuelos o la gente de mi entorno, nadie me explicaba qué significaba aquello ni porqué estaba ahí.
-¿Cómo te impactó?
-Esa falta de explicaciones me generó una angustia tremenda.
-¿Y? ¿Qué hiciste?
-Esto es bonito, pero es real. Sólo empecé a satisfacer esa sensación el día en que, con ocho años de edad, me saqué el primer carné de lector de biblioteca. O sea, cuando entré en la biblioteca pública con esa edad, pedí libros sobre pinturas medievales en Teruel, mi ciudad. Y ahí empecé a comprender cosas. Me pareció, en fin, que hay mucho arte y mucha historia ahí fuera que necesita de explicaciones. Por eso estoy en esta cruzada escribiendo estos libros.
-No es secundario esto de tu ciudad. De hecho, en tu perfil de X te definís como "Hijo Predilecto de Teruel".
-¡Ay, querido! No es que me defino así. Es que me nombraron Hijo Predilecto. Se trata de un nombramiento oficial. En España, cuando quieren mucho a alguien, si has nacido en esa ciudad, te hacen hijo predilecto. Y si no has nacido allí, te nombran hijo adoptivo. Son dos categorías muy bonitas que expresan el cariño público.
-Bien merecido el reconocimiento, porque tu ciudad natal marca el comienzo de tu carrera literaria.
-No sé si sabes que en España cada ciudad, cada capital de provincia, tiene una llamada Biblioteca Pública del Estado (BPE). Es una gran biblioteca que depende del gobierno central y que suministra libros a todo el mundo. Pues bien, ahí fue donde yo me saqué mi carné de biblioteca, a los ocho años. Y esa biblioteca, hoy, se llama Biblioteca Pública del Estado en Teruel "Javier Sierra". ¡Imagínate la emoción que es eso!
javier sierra7
Biblioteca Pública del Estado en Teruel "Javier Sierra", en Teruel.
Foto: X Javier Sierra
-El honor soñado para un escritor.
-Mira, hace unas semanas, cuando salió El plan maestro y me entregaron mis editores el ejemplar argentino de la novela, lo primero que hice fue enviárselo a esa biblioteca, porque ella recoge todas y cada una de las ediciones mundiales en todos los idiomas de mi obra. También en braille, por ejemplo. O en lenguas que, en fin, yo no soy capaz ni de reconocer mi nombre en ellas, como el tailandés o el coreano.
-Estarán compilados tus artículos también, todo el legado tuyo como escritor, más allá de los libros.
-Sí. Cada artículo que publico en prensa. O, por ejemplo, yo rodé en 2017 una serie de televisión para Movistar. Era una especie de autobiografía con recursos de cine. Hicimos una cosa muy bonita, muy grande. Todo ese material audiovisual también está en depósito en esa biblioteca.
-¿Cómo te impacta esto a vos, que sos, al mismo tiempo, un rastreador de museos?
-Yo también veo a las bibliotecas como cápsulas del tiempo. Y como tengo esta imaginación rara, me imagino que, dentro de trescientos años, un niñito o una niñita que no sabemos cómo se llamará, un día tropezará con uno de esos artículos o uno de esos libros de un tal Javier Sierra del siglo XXI y se enganchará.
-Bienvenida esa imaginación.
-Yo cultivo o siembro la semilla para que esa niñita del futuro tenga ese encontronazo alguna vez con mi literatura. Y con esa literatura, como te digo, que busca grandes respuestas o que busca resolver con la ficción lo que la razón o la ciencia no consiguen.
-Como decíamos recién, tu libro está escrito en primera persona. Hasta tus hijos y tu pareja son parte de la trama. Pregunta inevitable que solemos hacer los periodistas: ¿cuánto hay aquí del Javier Sierra real y cuánto del ficticio? ¿Qué porcentaje?
-Vivimos en la sociedad de la cuantificación (sonríe). Y parece que nos entendemos más cuando ponemos cifras a las cosas. Obviamente es muy difícil precisar, pero yo te diría que hay un 75% de verdad y un 25% del Javier Sierra ficcionado en esa novela.
-Tres cuartos es verdaderamente tuyo. Interesante.
-Todo esto, todo este universo que encontrará el lector en El plan maestro vinculado con los grandes secretos de las obras de arte universales, parte de algo que a mí me pasó de verdad y que cuento. Y es que, siendo muy jovencito, con diecinueve años, recién llegado a la gran capital de España, a Madrid, para estudiar, siendo un chico de provincias, un poco despistado...
-El provinciano típico.
-El provinciano típico, sí. Pues de repente llegué al Museo del Prado y me quedé fascinado contemplando una tabla del Renacimiento, una Sagrada Familia de Rafael, que tienen allí colgada.
-Qué buena escena en sí misma, vos mirando un Rafael.
-Entonces se me acercó por detrás un anciano que, sin saludarme siquiera, sin presentárseme, empezó a darme una lección sobre cómo tenía que leer esa pintura.
-Es una escena del libro, textual.
-Eso es real. Yo me quedé perplejo. Y durante 45 minutos me estuvo dando una clase que a mí me dejó absolutamente fascinado. Fue tan inesperado aquello que no tomé la elemental prudencia de pedirle el nombre y un teléfono donde poder llamarlo o encontrarlo, así que regresé muchos domingos siguientes en busca de ese señor, para ver si me lo volvía a encontrar.
-¿Y? ¿Tuviste suerte?
-Nunca nos encontramos. Nunca nos volvimos a cruzar. Aquello se convirtió en una obsesión latente que quedó ahí como escondida en mi cabeza. Y cuando me convertí en escritor, se me ocurrió que, ya que no podía volver a encontrármelo de verdad, si lo convertía en personaje, podría volver a dialogar con él. Y ahí surgió El maestro del Prado.
-Antecedente directo de este nuevo libro, recordemos.
-Claro. La publiqué en 2013. Y quedó inconclusa la historia porque el maestro en cuestión de la novela desaparecía bruscamente. Pero en El plan maestro reaparece y tiene un papel importante.
-Ok. Vos no le preguntaste el nombre a tu instructor en el Prado. Pero en la novela sí tiene nombre y apellido.
-Esa es una cosa que, entre tú y yo, me ha dejado un poco perplejo en estos meses de trabajo con El plan maestro. Le puse un nombre, sí. Le llamé Luis Fovel. Pero lo que yo no podía imaginar es algo que me ocurrió volviendo al escenario en el que nos encontramos ese señor y yo, ese, entre comillas, Luis Fovel.
-Volviendo a tu búsqueda obsesiva.
-Sucede que, recontemplando, reexaminando esa Sagrada Familia, me di cuenta de que Rafael, en el siglo XV, cuando hizo aquella tabla, sobre una roquita, sobre una piedra, en la esquina inferior derecha del cuadro, donde los pintores firman, había puesto, como grabada, una letra mayúscula. Una F mayúscula.
-¿Qué sentido le diste a esa coincidencia?
-Veamos, él se llamaba Rafael Sanzio. No tiene ninguna F en el nombre. El obispo de Bayeux, en Francia, que le encargó esa pintura, se llamaba Ludovico Canosa. ¡Tampoco tiene ninguna F en el nombre!
-¡El misterio de la F!
-Yo me inventé un personaje, que parecía que se había caído del cuadro, que se llamaba Luis Fovel. Y la F sí que aparece en el cuadro, algo que yo no había visto durante años.
-¿Cómo lo tomaste?
-Aquello a mí me dejó un poco petrificado porque es parecido a lo de Mujica Lainez. Es como si algo de mi imaginación hubiera caído dentro del cuadro. Y creo que fue ese hallazgo, fíjate, esa anécdota, que no tiene explicación, lo que me empujó a escribir este libro.
javier sierra2
Javier Sierra, escritor español.
Foto: Instagram Javier Sierra
-Invirtiendo la relación, ¿qué consejo le darías a una persona que entra al Museo del Prado? ¿Con qué ojos mirar lo que hay allí?
-Te diré lo que hice con mis hijos pequeños y con todos sus amiguitos durante muchos años. Te vas a reír, pero empecé a llevarlos al Museo del Prado a buscar quesos en los cuadros. Otro día, a buscar trozos de pan. Otro día, a buscar pájaros de alas de colores. O sea, no íbamos con la idea de contarles una gran historia y explicarles quién era Rubens, no, no. Íbamos a convertirlo en juego.
-¡Qué estupenda idea divulgativa!
-En la gran galería del Museo del Prado, en el pasillo más famoso del museo, hay dos cuadros. Uno es de Tiziano y otro es de Rubens. Pero es el mismo cuadro.
-El mismo, pero distinto.
-Uno lo pintó Tiziano con un Adán y Eva delante del famoso árbol del Paraíso, una serpiente enroscada en el árbol y una especie de pájaro allí puesto, que les contempla. Y al lado, Rubens pintó la misma escena copiándola de Tiziano. Pero Rubens, ciento y pico años más tarde, le añadió cosas, así que hay diferencias entre ambos cuadros.
-¡El juego de las diferencias!
-Irte con un niño de seis o siete años, o da igual, con un señor o una señora que no le guste el arte, ponerlo delante de esas dos obras y dejarlo que durante veinte minutos busque las diferencias, es una manera increíble de engancharle ya en la historia de los cuadros.
-Impecable.
-De paso, aprovechas y le cuentas que cada cuadro cuenta una historia. Una historia que no suele estar referida en las cartelas de los museos. Y que cada cuadro tuvo un lugar donde estuvo colgado originalmente.
-Esto último es en verdad otra puerta.
-Comprendiendo dónde estuvo colgado un cuadro y qué historia cuenta, ¡salen de ahí historias maravillosas! Esa es la magia a la que yo apelo para convencerte de que el Museo del Prado, o cualquier museo del mundo, debe ser entendido no como una pinacoteca donde vas a ver imágenes, que es como lo entendemos habitualmente. En realidad, es una biblioteca. Cada cuadro es un libro. Un libro sin palabras pero que te cuenta una historia.
-Por tu libro van desfilando nombres célebres del arte universal como Goya, Rafael, Velázquez, Botticelli o Frida Kahlo, pero El Bosco ocupa un lugar central, desde el inicio. Incluso la tapa refiere a una obra suya. ¿Por qué él?
-En estas visitas que yo hago muy periódicamente al Museo del Prado me han ocurrido cosas muy simpáticas. A raíz de la publicación de aquel libro anterior, El maestro del Prado, muchos vigilantes de sala se me acercaban para contarme historias del museo. Cosa que me gustaba muchísimo.
-No es para menos.
-Me sigue encantando. Y en la sala de El Bosco, que es muy particular, en la planta baja, los vigilantes solían contarme siempre una cosa muy rara. Me decían que cuando cerraban el museo y hacían la ronda para ver que no se hubiera quedado nadie dentro, cuando pasaban por esa sala, se sentían observados por alguien.
-¿Cómo!
-Pero la sala estaba vacía. Y me preguntaban a mí: ¿usted cree que pudiera haber un fantasma aquí o alguna cosa así?
-¿Y qué les dijiste?
-Bueno, pues me puse a investigar y descubrí una cosa increíble. Y es que la tabla central de El jardín de las delicias, que es la obra más famosa de El Bosco, tiene en la parte superior un lago. Es un lago grande que va de lado a lado de esa pintura, de color azul clarito, con un centro que está ocupado por una fuente redonda muy rara. Si tú lo ves desde lejos, ese lago, con esa fuente en el centro redonda, tienen el aspecto de un ojo humano gigantesco.
javier sierra6
Foto: Instagram Javier Sierra
-Es, justamente, lo que ilustra la tapa de tu libro.
-Lo que estaba pasándoles a esos vigilantes de sala es que se sentían observados por ese ojo del cuadro. Ellos no lo sabían. Era instintivo. Pero sentían que el cuadro les miraba.
-Mirados por El Bosco. ¡Qué experiencia!
-Entonces, como vi que aquello era muy potente y que funcionaba, hablé con la editorial para que me hicieran una especie de montaje en la portada del libro, fusionando el contorno de un ojo con ese punto en concreto de la pintura de El Bosco.
-Ayuda mucho que dentro del libro esté la reproducción de esa pintura. Uno se termina de situar en relación con la tapa. Y ahí entra algo muy importante: la segunda visión. Es cuando uno aprende a mirar de otra forma y a vislumbrar el portal hacia otra realidad. Es parte central de la trama, ¿no?
-Es parte central, sí. La historia comienza con una visita muy doméstica, muy informal, que hace el Javier Sierra de la novela con sus dos hijos a una cueva rupestre en el norte de España.
-Lo que decíamos. El escritor y su familia, en primerísima persona.
-Bueno, hay una cueva que está al lado de la que describe el libro. Se llama la cueva de el Monte Castillo, que tiene en el corazón de su gruta más profunda una estalagmita, una columna de piedra que sale del suelo, descubierta por los antropólogos hace algunos años. Allí hay, como tallada en sobrerrelieve, la figura de un bisonte que caminaba sobre sus patas traseras. No existen bisontes que caminen erguidos, la naturaleza no se lo permite.
-¿Cuál es la explicación, entonces?
-Por lo tanto, lo que representaron en la prehistoria debía ser forzosamente un chamán o un hombre vestido de bisonte. Curiosamente, cuando pasamos por delante de esa estalagmita, mis hijos iban con sus linternas, jugando en la oscuridad de la cueva. De repente, me dicen: papá, el bisonte del que habla este señor -por el guía que nos acompañaba- está ahí. ¿No lo ves? ¡Está detrás de la columna!
-Y vos, nada.
-Yo miraba. ¿Dónde?, decía. Que sí, papá. ¡Mira, mira!
-O sea, ellos veían cosas que vos no.
-Lo que ocurría es que la estalagmita, con la luz de las linternas, proyectaba una sombra contra el fondo de la cueva que era exacta a la figura de un bisonte erguido. Es decir que, si tú tienes la mirada del niño, esa segunda visión, esa mirada inocente, empiezas a ver cosas en las sombras, en las formas. Por eso los niños ven caras en las nubes, porque tienen esa capacidad extraordinaria de conectar cosas desde una óptica animista. Ven el arte como algo vivo, no como una exposición de algo muerto.
-Una gran lección que transmite tu historia.
-Y eso, aplicado a la pintura contemporánea, es brutal porque te da una serie de elementos de percepción increíbles. Yo cuento en la novela, también, vinculado, por ejemplo, a Frida Kahlo o a Diego Rivera, que ellos usaron eso en sus pinturas en pleno siglo XX.
-Para referirte a esa percepción de los niños citás, nada menos, que a Jean Piaget. ¿Cuándo se va perdiendo esa sensibilidad? ¿Alrededor de los once años?
-Efectivamente. A partir de los once años, más o menos, el niño empieza ya a anquilosar su mirada.
-Empieza a priorizar la razón.
-Claro. Adapta su mirada a la del mundo adulto, porque los adultos les hemos convencido de cuál es la verdad. Y deja todas esas fantasías a un lado.
javier sierra4
Javier firma libros de su autoría.
Foto: Instagram Javier Sierra
-Una penosa tarea, la nuestra, en ese sentido.
-Es curioso porque lo que ha descubierto la neurociencia en estos últimos años es que también hay un proceso biológico para que eso se produzca. En términos neurocientíficos se habla de la poda sináptica. Las neuronas humanas, cuando nacemos, cuando somos una criatura muy joven, muy muy joven, tenemos una conexión entre la sinapsis de las neuronas que es tremenda. La actividad eléctrica del cerebro es brutal.
-¿Y qué pasa?
-Hay una hiperconectividad. Pero con los años se van desconectando las neuronas porque algunas ya no las necesitamos para sobrevivir. Ya hay cosas que las damos por seguras o por hechas. Y eso coincide con la pérdida de la fantasía y con la pérdida de la visión que tienen los niños.
-¿Por eso ellos pueden ver, más que nosotros, las figuras en las cuevas antiguas?
-Yo creo que el hombre de la prehistoria, hace miles de años, cuando inventó el arte, no tenía poda sináptica porque su supervivencia estaba en juego en cada segundo y, por lo tanto, cuando él inventó el arte, lo hizo aplicando la visión que le daban esas neuronas. Por eso lo llamo la segunda visión. Es una visión que se ha quedado atrás, pero, fíjate qué curioso, ¡que se puede recuperar!
-¿Cómo? ¿Cuál es la clave?
-Todos hemos sido niños. Y cuando tienes a un niño al lado que te explica "mira, papá, ahí hay un elefante en las nubes", ¿a que tú terminas viéndolo?
-(Risas) Seguramente.
-¡Claro! Porque tú fuiste niño también.
-Además, cuando ponés en valor sitios prehistóricos como Nazca, Lascaux, Altamira, etcétera, decís que eran algo así como "locutorios con lo sagrado". Cautivante definición.
-Y seguimos construyendo esos locutorios. Antes eran cuevas y ahora son iglesias o templos enormes. La función al final es la misma, es intentar ponernos en contacto con lo sagrado, con lo sublime.
-Exacto, el hilo llega hasta nuestros días.
-Pero dentro de esa comunicación, uno de los aspectos en los que la novela incide mucho es en un punto. Y es que hay una serie de figuras en esas cuevas prehistóricas que luego aparecen en momentos históricos. Son como unos señores que tienen los brazos levantados, como si estuvieran enseñando algo. En la antropología han terminado recibiendo el nombre de orantes, a veces, o de dioses instructores.
-Los maestros...
-En todos los mitos del mundo antiguo se habla de la aparición de un dios que de repente llega a un pueblo. Le enseña a ese pueblo a pintar o a escribir o a hacer matemáticas o a construir pirámides. Y después desaparece. En América tienes a Viracocha en el Ande o tienes a Quetzalcóatl en Centroamérica o tienes al dios Oannes en Babilonia. En fin, tienes muchos de estos dioses que hacen siempre lo mismo.
-Estamos nuevamente en otro nudo central de tu historia.
-A mí esa figura del dios instructor me llamó mucho la atención porque me di cuenta de que lo que había hecho aquel anciano conmigo en el Museo del Prado, cuando yo era joven, enseñándome a leer un cuadro, era lo mismo. Llegó, me enseñó algo que me voló la cabeza, que me hizo ver las cosas de otro modo y desapareció dejándome solo con ese conocimiento.
-Solo, pero, de alguna manera, más acompañado.
-La novela no deja de ser casi una metáfora entre eso que a mí me ocurrió con ese maestrito instructor y lo que cuentan los mitos de los grandes maestros instructores.
-Vos decís que la presencia fugaz de esos visitantes queda en el misterio, por lo que algunos se preguntan si no son ángeles. ¿Vos sospechaste en algún momento que ese viejito que te abordó en el Prado podría haber sido un ángel? ¿Lo sentiste en la piel o no?
-Bueno, querido, ¿qué es un ángel? Es que no sabemos lo que es un ángel.
-Es cierto.
-Yo te hablo ya desde la perspectiva de escritor. El problema son las palabras. ¿Ángel es una definición que encierra exactamente qué? ¿Dios es una descripción que encierra exactamente qué? ¿Espíritu qué es exactamente lo que define?
-Grandes preguntas.
-Claro. Utilizamos estos términos en distintas épocas históricas para referirnos a este tipo de personajes y a este tipo de situaciones porque no somos capaces de explicarlas. A fecha de hoy, siglo XXI, seguimos sin ser capaces de explicarlas.
-Seguimos tan en Babia como antaño.
-Ahora podemos aplicarle términos más técnicos, podemos llamarlos extraterrestres, si quieres. Pero seguimos en la ignorancia. Eso es la pura verdad. Aunque las palabras a veces nos hacen sentirnos más cómodos en esa ignorancia.
-Para cerrar conceptualmente esta charla, cito un párrafo tuyo de la página 107: “En la cultura de internet, en la era de la inteligencia artificial y los vuelos espaciales, ese arte viejo, original, tan antiguo como el hombre, estaba siendo arrinconado sólo hacia lo estético. Lo intuitivo, al no poder empaquetarse ni venderse, está cayendo en desuso”. Es una severa crítica a la sociedad contemporánea.
-Totalmente. De hecho, hay también una explicación metafórica, dentro de la novela, de algo que a mí me preocupa. Y es que estamos educando a nuestros hijos y a las futuras generaciones en el aprecio de lo material, de aquello que es funcional. Y estamos descartando y casi despreciando todo lo que es instintivo y artístico.
-¿En todos lados?
-No hay más que ver que esto pasa en España. No sé si ocurre en Argentina. Pero si un niño llega a sus padres y les dice: quiero ser escritor, para el padre es una desgracia. Lo que quiere es que su hijo sea ingeniero.
-Típico.
-Es decir que, si coges una rama de Letras para a tus estudios universitarios, lo conviertes casi en un estigma en tu familia, mientras que la sociedad está focalizada en que tomes las ciencias, te hagas ingeniero y construyas puentes, túneles o cohetes, ¿no? Creo que estamos errando en ese sentido con lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana necesita ambas cosas.
-¿Qué hacemos, pues?
-Como decían los antiguos egipcios, el universo funciona cuando se consigue el Maat.
-¿Qué es el Maat?
-Para ellos era el equilibrio. Cuando las cosas están en equilibrio, todo funciona.
-Muy bien. Teruel te nombró Hijo Predilecto. Para este programa, ahora sos nuestro maestro instructor predilecto, Javier.
-Muchísimas gracias. Pues quedo a vuestra disposición siempre que vosotros queráis.